3. El Niño y la
Variabilidad Climática :
3.1.
Teleconexiones
El
Niño trae consigo alteraciones en el patrón de la circulación general de la
atmósfera en el Sudeste de Sudamérica, región comprendida por el centro y norte
de la Argentina, Sur del Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta región se ve alterada
con respecto a los vientos y con ello los flujos de calor y vapor de agua,
produciendo fenómenos asociados a esta circulación atmosférica anómala. This is a repeated condition during El Niño events, probably indicating
the influence of the Pacific South America teleconnection pattern. Disturbances
are generated by Rossby waves that have been forced by the deep atmospheric
convection over the Central and Eastern Pacific Ocean.
En
general, en el Paraguay las anomalías positivas de las lluvias atribuidas a El
Niño ocurren entre mediados de la primavera y mediados del otoño, pasando por
un verano húmedo (Octubre a Mayo), especialmente en la región Oriental y en el
bajo Chaco, estas condiciones atmosféricas causan inundaciones importantes en
las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, afectando ciudades ribereñas como
Bahía Negra, Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar y Encarnación. La temperatura
del aire también se modifica sustancialmente, elevándose bastante en el
invierno como consecuencia de la elevada humedad del aire y de la presión
anormalmente baja.
3.2.
Anomalías meteorológicas históricas
En general, todos los desastres naturales que afectan al Paraguay
están relacionados con el clima, pues, por su posición geográfica, no se
conocen otros fenómenos naturales como terremotos, maremotos, tsunamis,
deslizamiento, volcanes, etc. El clima presenta variabilidades frecuentes
debido a la zona geográfica donde se encuentra el Paraguay, siendo los extremos
climáticos los que producen fenómenos naturales que tienen la magnitud de
desastres naturales.
1877-78, Inundaciones extraordinarias
1905, Inundaciones
1916-17, Heladas extraordinarias
1926, Tornado de Encarnación
1975, Heladas
1982-83 inundaciones, tormentas
1984, Sequía
1985, Heladas
1988, Inundaciones
1994, Inundaciones
1995, Sequía
1996, Inundaciones regionales
1997-98, Inundaciones, tormentas
1999-00 Sequías, incendios forestales
(Listado incompleto)
3.2.1.
Inundaciones y sequías
El aumento de las precipitaciones en algunas
estaciones del año y en diferentes regiones de la cuenca alta del Río de la
Plata trae consigo el aumento de las aguas en los cauces hídricos, tanto en la
cuenca del Río Paraná como en la cuenca del Río Paraguay, aumentando
considerablemente los caudales de los mismos e inundando todas las poblaciones
ribereñas, ocasionando impactos ambientales negativos de gran magnitud, porque
afectan no solamente a las poblaciones ribereñas sino también a toda la
infraestructura física del país, al desarrollo y productividad de la
agricultura, de la ganadería y a la economía nacional como un todo.
Por otro lado, existe un
régimen de sequía natural en el Paraguay, especialmente durante el invierno, el
cual afecta la zona norte del país y el Chaco. En estas zonas, las lluvias son
insuficientes para satisfacer la demanda evapotranspirativa del clima, no así
en el sur y este del país, donde las lluvias sobrepasan dicha demanda y
producen un excedente importante de agua que alimentan los cauces hídricos
naturales. La sequía es una de las amenazas climáticas que más pérdidas
económicas y problemas sociales puede ocasionar a la agricultura, a la
ganadería y al transporte fluvial en el Paraguay, especialmente cuando ocurren
durante la siembra y el desarrollo de los cultivos de la época estival (entre
la primavera y el otoño).
Sequías prolongadas también
han ocurrido en el Paraguay y están más bien asociadas a “La Niña”, como es el
caso de la extrema sequía producida por La Niña 1999-2000, la cual ocasionó
cuantiosas pérdidas a todas las actividades económicas del Paraguay.
Los incendios forestales ocurren
normalmente durante el invierno (período seco) y están asociados a las sequías,
principalmente en el Chaco y en el Norte del país, donde es práctica común
realizar quema de campos y de rastrojos de los cultivos estivales, práctica que
tiene un impacto ambiental negativo en el suelo superficial y sobre la calidad
del aire en todo el país, pues cuando persisten los vientos del cuadrante
nordeste (comúnmente en agosto), el aire se recarga de partículas y se vuelve
enrarecido, haciendo que la visibilidad disminuya a niveles tan bajos que llega
a afectar inclusive a la navegación aérea.
3.2.2.
Olas de calor y heladas
El fenómeno de las olas de calor asociado a
elevados niveles de humedad del aire es una condición meteorológica muy común
en el Paraguay, afectando negativamente a la salud de la población y a la
productividad de cultivos y animales de cría, así por ejemplo, en diciembre de
1997 se midieron olas de calor con temperaturas nocturnas que no descendieron
de los 28 °C y temperaturas máximas diurnas de 37 °C, las cuales estaban
siempre acompañadas por una elevada humedad del aire (70-90 %), lo que produjo
sensaciones térmicas muy elevadas y desconfortables.
Por otra parte, la sucesión de días con
temperaturas mínimas por debajo de 10 °C. ocurren normalmente en el invierno,
durante los meses de Junio, Julio y Agosto, sin embargo, en años de El Niño
prácticamente no ocurren dichas temperaturas bajas.
Las heladas ocurren durante los meses de otoño e
invierno, en general de mayo a septiembre, con picos en Julio y Agosto, las
mismas son ocasionadas por la entrada de masas de aire polar desde el sur del
continente sudamericano y representan un alto riesgo de pérdidas para la
agricultura y la ganadería.
3.2.3.
Tormentas, vientos huracanados y tornados
Las
tormentas severas constituyen la amenaza natural más frecuente y pueden ocurrir
en cualquier época del año. La actividad tormentosa se incrementa de manera
excepcional en épocas de El Niño, produciendo lluvias intensas, vientos fuertes
y severas granizadas.
La
zona del Alto Paraná se encuentra bajo la influencia de rutas de tornados que
han producido cuantiosas pérdidas en algunos años registrados a lo largo de
este siglo, fenómeno muy poco estudiado en la región y que carece de alertas
para una población en constante aumento.
3.3.
Evento “El Niño” 1982-83
3.3.1.
Predicción
Este
Niño no fue pronosticado y tampoco fue reconocido por los científicos en su
estado inicial. Empezó a manifestarse en mayo de 1982 cuando los vientos
alisios, que normalmente soplan de este a oeste extendiéndose sobre el océano
Pacífico Tropical desde las islas Galápagos hacia Indonesia empezaron a
debilitarse. Al oeste de la línea de cambio de fecha, los vientos superficiales
cambiaron de dirección, empezando a soplar de oeste a este, dando inicio a un
tiempo tormentoso.
Seis
meses después, en noviembre de 1982, empezó en aquella oportunidad el clima
lluvioso, previo a un invierno anormalmente caliente. En aquel entonces en el
país se desconocía la relación que une al calentamiento de las aguas de
Pacífico ecuatorial y la circulación de la atmósfera en la región. Podría decirse que El
Niño 1982-83 fue el toque de alerta entre para entender como un fenómeno
oceánico que ocurre tan alejadamente puede impactar en regiones tan lejanas
como el Paraguay. Los medios de comunicación social, Diarios, radio, TV, le dan
dado en su momento, un destaque muy importante a los efectos climáticos de este
El Niño en el Paraguay.
Los desastres generados por el Niño 1982-83
quedaron muy marcados en la sociedad paraguaya y principalmente en las ciudades
ribereñas de los grandes ríos porque de hecho, este fue “El Niño de las inundaciones históricas” y fue después de 1982-83,
cuando quedó bien establecida su estrecha relación con la variabilidad del
clima regional.
3.3.2.
Características meteorológicas del evento
El Niño 1982-83 empezó a manifestare con un
clima anormalmente caluroso a partir de junio 1982, durante aquel invierno no
se registraron heladas, por el contrario, se midieron temperaturas de hasta 35
ºC en el centro y sur del país y de hasta 40 ºC en el Chaco en pleno agosto,
esa anormalidad en la temperatura del aire se mantuvo durante todo el año 1982.
Lluvias considerables, superiores a 200 mm, se
dieron en el norte del país durante marzo 1982, específicamente en la cuenca
media del río Paraguay, abarcando los departamentos de Concepción, al norte de
San Pedro, Amambay, norte de Presidente Hayes y sureste de Alto Paraguay. El
núcleo de máxima precipitación se registró en el oeste del departamento de
Boquerón, el observatorio de la Base Aérea Pratts Gill midió 402 mm.
A partir de octubre 1982 se
registraron importantes precipitaciones en el este del país, lluvias de 200 a
400 mm se midieron en Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, en la capital de este
último, Salto del Guairá, se registró 383 mm representando el 200 % de la
precipitación normal para el mes. En el resto de país, las anomalías de la
precipitación en general fueron negativas, especialmente en el sur de la región
oriental y al oeste del Chaco.
Noviembre 1982 marca el verdadero inicio de las
lluvias de El Niño, las alturas pluviométricas se disparan hacía arriba,
superando con facilidad los 300 mm toda la región Oriental con excepción de un
sector de los departamentos de Concepción y San Pedro, donde las
precipitaciones estuvieron entre 200 y 300 mm. La máxima lluvia mensual se
registró en Encarnación con 557 mm, 350 % de la normal, y el siguiente máximo
en Ciudad del Este con 538 mm, 300 % de la normal, el sureste del país fue un
verdadero diluvio. Con excepción del Oeste del Chaco, en todo el territorio
paraguayo se registraron lluvias entre 50 y 250 % de la normal.
En diciembre 1982 las lluvias se
concentraron en las zonas de confluencias de los ríos Paraguay y Apa, en el sur
del departamento de Alto Paraguay, noroeste de Concepción y noreste de
Presidente Hayes con un núcleo superior a 500 mm, 300 % de la normal. En el
resto del país, las lluvias fueron normales e inclusive inferiores a la normal
en algunos departamentos del sur y sureste de la región Oriental, como Alto Paraná, Itapúa y
Ñeembucú.
Durante enero 1983 las
lluvias se concentraron en el noreste de la Región Oriental, en los
departamentos de Concepción, Amambay, noreste de San Pedro y noroeste de
Presidente Hayes con lluvias superiores a los 200 mm, Canindeyú y Cordillera
con lluvias superiores a 300 mm, 250 % de la normal. En el resto del país, sin
embargo las precipitaciones fueron normales e inferiores a lo normal tal como
aconteció en determinadas localidades del sur del país, en Itapúa sur llovió
apenas el 60 % de la normal.
En febrero 1983, se verifican tres
núcleos de precipitación, el primero en la zona de confluencia de los ríos Apa
y Paraguay con cantidades superiores a los 200 mm, el segundo en Central y bajo
Chaco con cantidades superiores a 200 mm y el tercero y el mas importante
núcleo en el sur del departamento de Itapúa con lluvias superiores a 400 mm. En
general las lluvias estuvieron entre 150 a 300 % de la normal.
Durante marzo 1983, las lluvias
continúan concentrándose en el noroeste y norte de la región Oriental y en
abril de 1983 fue particularmente lluvioso en todo el país con excepción del
Chaco. Los departamentos más lluviosos fueron Paraguarí, Guairá, Misiones,
Concepción y Caazapá. El núcleo principal de lluvia se centro sobre Caazapá con
610 mm en abril, 350 % de lo normal. Las lluvias de este mes actuaron como
detonante de las grandes e históricas inundaciones registradas entre mayo y
junio de ese año.
Mayo 1983, vuelve a repetir lo de abril, e incluso más intenso,
prácticamente toda la región Oriental experimenta lluvias superiores a los 300
mm, con el núcleo de 500 a 600 mm en el sur de Itapúa. Otro núcleo de 400 a 500
mm se verificó entre Amambay, Canindeyú, sur de Concepción y norte de San
Pedro, en el norte del país. En ambos núcleos las lluvias representan de 300 a
400 % de la normal (Fig. 4). Estas lluvias extraordinarias terminaron por
modelar la gran inundación de ese año.
Una mención especial se merecen las lluvias de estos dos últimos meses,
efectivamente, las lluvias acumuladas en la región Oriental del Paraguay
durante los meses de abril y mayo del 1983 fueron extraordinarias y totalizaron
entre el 50 y 70 % de la lluvia normal del año, y fueron las causales directas
de los picos de las crecidas extraordinarias durante 1983 en el sur de
Paraguay.
En junio 1983 las lluvias comenzaron
a disminuir y solo cabe mencionar las lluvias de casi 200 mm ocurridas en el
este de la Región Oriental. En julio, sin embargo, uno de los meses menos
lluviosos, se mostró muy lluvioso en todo el país, con excepción del norte del
Alto Paraguay; así, en el sureste llovió de 300 a 350 mm, representando entre
el 300 y el 400 % de la precipitación normal. Así también, son llamativas las
lluvias de 80 a 160 mm. (500 % de la normal) en los departamentos de Boquerón y
de Presidente Hayes (centro y sur del Chaco paraguayo), dado que este mes es
normalmente seco en esa zona, terminando así en este mes las anormalidades
meteorológicas producidas por El Niño 1982-83.
En
términos generales se puede decir que la lluvia total generada
por El Niño 1982-83 durante el período de primavera del 82 a otoño del 83 se incremento entre 80 y 100 % respecto de lo normal. También se
midieron anomalías en la temperatura del aire y en la humedad del aire, las
cuales presentaron en el invierno y en la primavera del 83 valores más elevados
que la normal, así también, los inviernos se volvieron suaves y con un régimen
de heladas prácticamente desconocido.
Por efecto de las frecuentes lluvias, la humedad del suelo se mantuvo
permanentemente muy alta, lo que produjo frecuentes y significativas
escorrentías que produjeron inundaciones y pérdidas importantes. En general las
máximas inundaciones ocurrieron durante los meses de junio y julio de 1982 en
el norte del Paraguay y durante mayo y junio de 1983 en el centro y sur del
país, así por ejemplo, el 29 de mayo de 1983 el río Paraguay llegó a un altura
máxima de 9,01 m en el puerto de Asunción, marcando su récord histórico y
sobrepasando en 1,51 m su nivel de desastre que es 7,50 m, según Tabla 1.
Las inundaciones de 1982 se debieron
al exceso de agua en el Pantanal y a las lluvias anormalmente altas de febrero
y marzo de ese año en el Chaco paraguayo y en el Pantanal, mientras que las inundaciones
de 1983 se debieron a que las altas aguas de finales de 1982 fueron reforzadas
por la lluvias de noviembre de 1982 y de enero a mayo del 1983, así como
también a las extraordinarias lluvias que ocurrieron de marzo a mayo en la
cuenca media del Río Paraguay.
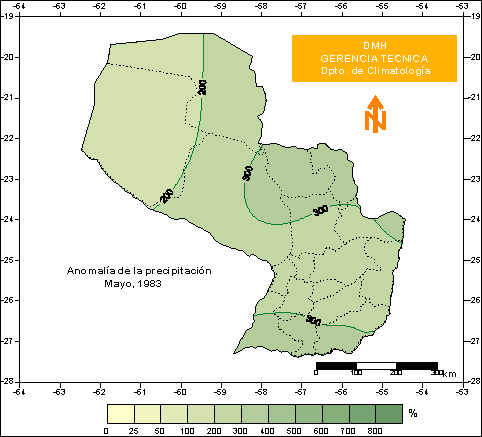
Figura 4. Anomalía
de la precipitación mensual (%), mayo 1983
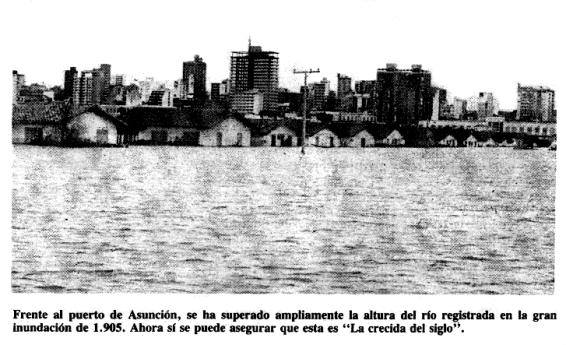
Figura 5. Vista de la Bahía de Asunción, durante la
creciente del siglo, mayo 1983
3.4.
Evento “El Niño” 1997-98
A
pesar de que las inundaciones provocadas por El Niño 1997-98, no tuvieron la
magnitud de otros eventos anteriores, y especialmente la del evento 1982-83,
sin embargo dejó la impresión que fue el Niño del siglo, esto se debió
fundamentalmente por las lluvias o mejor dicho el tipo de lluvias generadas por
este evento, las tormentas fueron probablemente más intensas que en otras
ocasiones, según puede apreciarse en la Tabla 2 y 3, y como podremos ver más
adelante, al evento de 1997-98 podríamos denominarle como “El Niño de las lluvias históricas”, y fueron las lluvias y sus
consecuentes riadas inmediatas las que causaron gran parte de los daños
materiales y sociales en la sociedad paraguaya.
3.4.1.
Predicción
Después
de El Niño 1982-83, cuando grandes áreas del sureste del Brasil, noreste de la
Argentina y el Paraguay fueron seriamente afectadas por inundaciones de gran
magnitud, los medios de comunicación comenzaron a darle mayor importancia a
este tipo de eventos, y así durante los años 1986-87 y 1991-92 los medios de
comunicación se refirieron permanentemente a El Niño.
Las
instituciones que primero recibieron información sobre la evolución del
fenómeno del pacífico fueron los principales diarios del país, luego la
Universidad y el Servicio Meteorológico Nacional, las cuales fueron obtenidas
vía Internet y boletines periódicos. La información también fue transmitida por
otros medios y los primeros en divulgarlo fueron los medios de comunicación
social, periódicos, TV y radios (Fig. 6), los cuales recibían informaciones
originadas en las agencias internacionales de noticias y que solo se referían a
la inminente ocurrencia de El Niño como fenómeno de calentamiento de las aguas
del Océano Pacífico Tropical. A consecuencia de estas noticias, la Dirección de
Meteorología e Hidrología, organismo nacional estatal, era requerida
frecuentemente por la prensa para corroborar dichas informaciones, la cual
también alertó a la población de una alta probabilidad de la proximidad de un
período lluvioso prolongado capaz de producir inundaciones de grandes
proporciones.

Figura 6. Primer artículo periodístico publicado
sobre El Niño 1997-98 por el diario en fecha
En
torno a la predicción, uno de los pasos regionales más importantes se dio cuando
se organizó del 10-12 de diciembre 1997 en Montevideo, Uruguay, el “Primer Foro, Taller y Conferencia sobre El
Niño 1997-98”, evento que por primera vez reunía a científicos y
profesionales meteorólogos, climatólogos e hidrólogos, para confeccionar un
pronóstico climático de consenso para la región comprendida entre 20º y 40º de
latitud Sur y al este de la cordillera de los Andes. Este pronóstico de lluvia
(Fig. 7), fue el primero regional y de consenso interinstitucional e
internacional, sentó las bases para una cooperación regional más estrecha en un
futuro inmediato.
Participaron
de este Primer Foro, expertos de la Universidad de Buenos Aires y del Servicio
Meteorológico Nacional de Argentina; el Centro de Predicción de Tempo y Estudos
Climáticos (CPTEC), el Sistema Meteorológico de Paraná (SIMEPAR) de Brasil; La
Universidad de la República, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la
Dirección de Meteorología de Uruguay; la Universidad Nacional de Asunción, la
Dirección de Meteorología e Hidrología y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería del Paraguay, la National Oceanic and Atmospheric Admistration (NOAA)
de Estados Unidos y organizaciones internacionales como el International
Institute Research for Climate Prediction (IRI) y el Inter-American Institute
for Global Change (IAI).
En
aquella oportunidad el Pronóstico Climático para las lluvias del trimestre
enero-marzo de 1998, indicaba que para la región Oriental del Paraguay y el
bajo Chaco las precipitaciones tenían un 45 % de probabilidad de que se
comporten por encima de lo normal, mientras que otorgaba un 30 % para
precipitaciones normales y 25 % para precipitaciones por debajo de la normal.
Este pronóstico fue extremadamente útil desde todo punto de vista, en primer
lugar para concienciar a la sociedad de que Pronóstico Climático tenía un
interés regional y se hacían los esfuerzos regionales necesarios para convocar
a especialistas a realizar la tarea, y en segundo lugar, porque se disponía de
una información lo más objetiva posible acerca de la predicción climática para
el sudeste de Sudamérica.
Desde
entonces, y con una frecuencia de 3 meses, ya se han realizado otras 8
reuniones regionales para actualizar el pronóstico a mediano plazo.
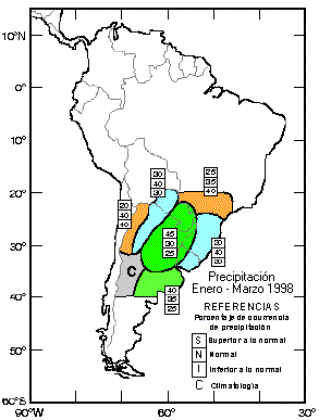
Figura 7. Pronóstico del “Primer Foro, Taller y Conferencia
sobre El Niño 1997-98,” diciembre 1997, Montevideo, Uruguay
3.4.2. Características meteorológicas del evento
En enero 1997 se registraron lluvias de más de 200 mm en toda la región
noreste del país, y de 150 a 200 % por encima de la normal en los departamentos
de Canindeyú, Amambay, Concepción, Alto Paraguay y Boquerón. Durante febrero de
ese mismo año el centro del Chaco vuelve a ser lluvioso, con 200 % de la
normal, al igual que Canindeyú, parte de Amambay y San Pedro.
Durante los meses de marzo y abril
las lluvias descendieron significativamente, predominando las anomalías
negativas en prácticamente todo el territorio con excepción del norte del país,
cuando en abril llovió en exceso en zona del pantanal, Brasil, alcanzando hasta
un 300 % de la normal al norte del Alto Paraguay.
Mayo estuvo cercano a la normalidad, excepto en el centro y oeste del
Chaco y este de la región Oriental donde se midieron lluvias del 200 % de la
normal. Junio fue lluvioso en el noreste y julio aproximadamente normal. Agosto
fue más seco de lo normal en todo el país, especialmente en el Chaco y zona
central.
Durante septiembre 1997 empezaron
algunas manifestaciones de lluvias importantes, mayores a 200mm en el norte y
este de la región Oriental, 200 a 300 % de la normal.
A partir de octubre 1997 comenzaron
a arreciar las grandes lluvias, especialmente en el sur del departamento de
Itapúa donde se totalizaron lluvias superiores a los 400mm, representando 200 a
300 % de la normal, en Capitán Miranda llovió 510 mm en ese mes. El este y
noreste de la región Oriental acumuló lluvias superiores a los 200 mm, también
con anomalías positivas. Contrario a la situación del este y sureste de la
región Oriental, el centro de la misma región incluyendo a la capital y todo el
Chaco experimentaron pocas lluvias. En Asunción la precipitación registrada
apenas representó el 30 % de la normal.
En noviembre 1997 las lluvias
superiores a los 300 mm se generalizaron en el centro y noreste de la región
Oriental abarcando los departamentos Central, San Pedro, Concepción, Amambay y
el noreste del departamento de Itapúa. En Asunción llovió 511 mm y en Capitán
Meza, Itapúa 570 mm, 330 % y 350 % de la normal para este mes, respectivamente.
En Asunción se marcó un récord histórico de lluvia caída en un solo mes en la
capital paraguaya y en Concepción con 481 mm ocurre lo mismo. También en
noviembre aumentó significativamente la frecuencia de tormentas severas,
reflejadas en el incremento de lluvias superiores a los 100mm en 24 horas.
Durante el mes de diciembre
continuaron las grandes lluvias, especialmente en el sur del país, en la ciudad
de Encarnación se marca un récord para el mes, llovió 535 mm, 330 % de la
normal. Durante este mes se registraron tres valores históricos de
precipitación diaria; 191 mm en Asunción, 257 mm en Concepción y 268 mm en
Encarnación. En todos los casos, estos valores diarios superaron los normales
del mes; 140 % en Asunción; 160 % en Concepción y 180 % en Encarnación, de las
normales respectivamente.
Enero de 1998 estuvo alrededor de lo que puede considerarse normal, las
lluvias disminuyeron en todo el país respecto a los meses pasados, observándose
anomalías negativas en algunas zonas y positivas en otras, pero sin grandes
desviaciones.
Febrero 1998 fue extraordinario (Fig. 8), se presentó extremadamente
lluvioso en el centro de la región oriental y en el bajo Chaco, se observó un
núcleo superior a 800 mm en el sureste del departamento de San Pedro. En la
ciudad de San Estanislao, San Pedro, se totalizaron 884 mm de lluvia que
representa el 650 % de la lluvia normal del mes y el 60 % de la precipitación
total media anual. En el bajo Chaco, en Pozo Colorado se registró 424 mm lo que
es equivalente a 400 % de la normal, igualmente lluvioso estuvo Concepción y
San Pedro (Fig. 3).
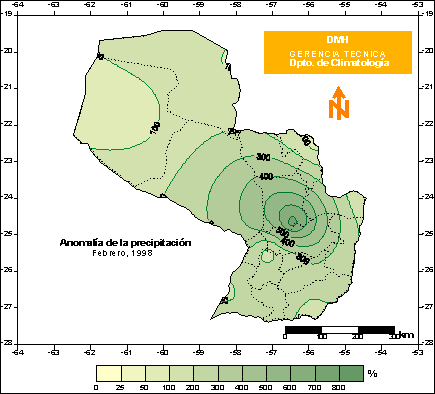
Figura 8. Anomalía
de la precipitación mensual (%), febrero 1998
Marzo 1998 fue el de las lluvias extraordinarias en el Chaco central. En
Mariscal Estigarribia llovió 344 mm, el segundo record absoluto para una lluvia
mensual en esa localidad, que representa 300 % de la normal del mes. Asimismo,
en Mariscal Estigarribia se registró un record histórico de 164 mm de lluvia en
tan solo 24 horas., esta tormenta representó el 135 % de la normal del mes y
produjo una de las peores inundaciones en la historia en el Chaco central nunca
antes vista por lo pobladores de la zona, aproximadamente 3 millones de
hectáreas fueron inundadas, equivalente a 3 veces la superficie de soja
sembrada anualmente en el Paraguay causando millonarias pérdidas en la
agricultura, la ganadería y la producción láctea.
En abril 1998 las lluvias volvieron a concentrarse en toda la región
oriental, con dos polos lluviosos bien definidos, el primero nuevamente en el
departamento de San Pedro, con un núcleo de 502 mm en San Estanislao, y el
segundo en el Itapúa, con un núcelo de 550 mm en Capitán Miranda, en ambos
casos 350 % de la normal.
En mayo registraron bajos niveles de lluvia con excepción de Ciudad del
Este donde se registró una ligera anomalía positiva. Durante este mes, junio y
julio, las lluvias disminuyen significativamente, predominando las anomalías
negativas, en todo el territorio.
En agosto se observanron lluvias muy poco usuales en la región
Oriental, cuyos valores oscilan entre 200 y 300 mm. Fue muy significativo los
120 mm en Bahía Negra, época de sequía en el norte, y los 380 mm en Ciudad del
Este, 500 % y 300 % de la normal, respectivamente.
Durante septiembre y octubre 1998 continuaron registrándose algunas
lluvias intensas y superiores a 300 mm y sólo a partir de noviembre las lluvias
tienden a normalizarse.
Resumiendo, las lluvias ocurridas durante El Niño 1997-98, presentaron
máximos muy notables en los trimestres octubre, noviembre y diciembre de 1997 y
febrero, marzo y abril de 1998. En el primero de los trimestres mencionados, el
sur del país totalizó lluvias superiores a 1200 mm lo que representa el 260 %
de la lluvia normal esperada para este trimestre. De igual forma, en el noreste
de la región Oriental también se superó los 1000 mm en el mismo período.
Durante el segundo trimestre lluvioso que corresponde a febrero, marzo y abril
de 1998, las mayores lluvias se concentraron en una región ubicada al sureste
del departamento de San Pedro, llegando a 1500 mm en su núcleo sobre San
Estanislao, equivalente a 400 % de la normal para este período.
Posteriormente, resulta muy interesante notar que el trimestre julio,
agosto y septiembre de 1998 también registró lluvias de consideración en la
región Oriental, con máximos en la zona centro y noreste.
Para
demostrar el potencial de lluvia que trajo consigo el Niño 1997-98 se muestra
en la Tabla 2 los récord de lluvias mensuales acumuladas y el segundo valor en
importancia de cinco localidades representativas de diferentes regiones de
Paraguay, la Tabla demuestra que en la mayoría de los casos durante el período
en cuestión ocurrieron las lluvias más extraordinarias, los valores de 400 a
600 mm o más fueron comunes durante el evento, en muchos casos estas lluvias
mensuales llegaron a representar del 40 al 50 % de la precipitación total
anual.
Tabla 2. Precipitación récord mensual (mm) en
algunas localidades del Paraguay
|
Localidad |
Récord absoluto (mm) y fecha |
Segundo valor (mm) y fecha |
Período |
|
Mariscal
Estigarribia |
348-Ene 92 |
344-Mar 98 |
1940/00 |
|
Concepción |
486-Feb 98 |
481-Nov 97 |
1936/00 |
|
Asunción |
513-Nov 97 |
436-Feb 98 |
1969/00 |
|
Ciudad
del Este |
805-May 05 |
605-Nov 96 |
1904/00 |
|
Encarnación |
614-Feb 59 |
582-May 83/Oct 54 |
1938/00 |
Si
bien El Niño está asociado a las grandes lluvias acumuladas en determinados
períodos de tiempo, tal como lo se mencionó en párrafos anteriores, también se puede
ver que El Niño esta asociado a tormentas intensas y de corta duración. En
particular se puede mencionar que El Niño 1997-98 produjo una gran cantidad de
las tormentas más severas que se han registrado en el Paraguay, tal como se
muestra en la Tabla 3, en más del cincuenta por ciento de las localidades han
ocurrido las tormentas más severas de su récord climático, por ejemplo: La
tormenta máxima histórica en Concepción ocurrió el 13 de diciembre de 1997 con
257 mm, y la segunda de su récord ocurrió el 25 de febrero de 1998 con 242 mm.
En Asunción la tormenta récord ocurrió el 22 de diciembre 1997 cuando llovió
191 mm Estas son tormentas tan extraordinarias como la ocurrida en Encarnación
el 29 de diciembre de 1997 que dejo 268 mm en ese día. Estas tormentas han
ocasionado inundaciones locales históricas y de efectos muy dañinos, incluso
con pérdida de vidas humanas.
Tabla 3. Lluvias diarias máximas ocurridas en el
Paraguay, período 1937-98
|
Estación Meteorológica |
Fecha de la 1ª lluvia récord |
Lluvia (mm) |
Fecha de la 2ª lluvia récord |
Lluvia (mm) |
|
Concepción |
13-12-97 |
256,8 |
25-02-98 |
242,4 |
|
San Estanislao |
26-02-92 |
210,0 |
04-02-98 |
190,3 |
|
Villarrica |
05-11-94 |
180,0 |
25-11-91 |
156,0 |
|
Capitán Meza |
23-04-83 |
126,0 |
25-11-91 |
112,1 |
|
Encarnación |
29-12-97 |
268,0 |
09-10-97 |
193,4 |
|
San Juan Bautista |
20-02-87 |
188,4 |
02-01-98 |
183,5 |
|
Ciudad del Este |
20-05-97 |
213,8 |
13-05-98 |
182,8 |
|
Asunción |
22-12-97 |
190,8 |
14-11-96 |
141,4 |
|
Pilar |
16-10-76 |
183,5 |
28-03-50 |
181,3 |
|
Pedro J. Caballero |
30-10-69 |
151,0 |
28-12-98 |
132,0 |
|
Salto del Guairá |
20-05-83 |
200,0 |
02-03-83 |
174,5 |
|
Pozo Colorado |
04-02-76 |
160,0 |
23-11-85 |
130,0 |
|
Bahía Negra |
20-04-37 |
179,0 |
20-03-92 |
144,1 |
|
Puerto Casado |
05-11-43 |
210,0 |
20-03-41 |
144,1 |
|
Adrián Jara |
03-09-86 |
123,0 |
10-01-78 |
105,0 |
|
Prats
Gill |
31-12-98 |
170,0 |
20-03-95 |
149,1 |
|
Mcal.
Estigarribia |
22-03-98 |
164,0 |
20-03-95 |
150,4 |
3.5.
El Niño 1997-98 versus El Niño 1982-83
A
la hora de hacer comparaciones, se pudo encontrar que estos Niños han tenido
muchas cosas en común, en primer lugar la primera característica de estos eventos
fue el clima lluvioso, las lluvias registradas durante 1997-98, fueron
aproximadamente similares a las registradas durante 1982-83, con sus matices
característicos en cada caso, algo inferiores en el norte del país durante
1997-98 y superiores en el centro y sur del Paraguay este último Niño. Se pudo
notar que si bien las lluvias son del mismo orden, los núcleos de máxima
intensidad estuvieron desplazados y este hecho fue fundamental para el pico de
las crecidas de los ríos.
En
Asunción por ejemplo, el evento de 1997-98 produjo claramente mayores
precipitaciones que durante el evento 1982-83, siendo particularmente
extraordinarias las ocurridas en noviembre y diciembre del 1997 y en febrero
del 1998 que han marcado verdaderos récord.
Sin
embrago, en el sur no se pudo apreciar grandes diferencias entre las lluvias,
los registros pluviométricos de Encarnación durante el evento 1997-98 indican
un comportamiento muy similar al evento 1982-83, con algunas variaciones en su
distribución mensual pero no en el total (Fig. 9).
Cuando
aparecieron las primeras noticias acerca de la probable magnitud del El Niño
1997-98, este fue inmediatamente comparado con el evento El Niño 1982-83, por el
simple hecho que éste marco un hito muy especial en la correlación de desastres
naturales de origen climático al nivel nacional y un evento de escala mundial
como lo es El Niño. Cuando se hace referencia a un Niño de proporciones
mayúsculas, inmediatamente se hace referencia al evento 1982-83.
En la
medida que se iban desarrollando los
acontecimientos climáticos durante el año 1997, se perfilaba la ocurrencia de
un Niño fuerte para el período 1997-98, e insistentemente todo indicaba a
comparar el Niño que se aproximaba a El Niño registrado durante los años
1982-83. Esto se fue confirmando con el correr del tiempo y las inundaciones
que se pronosticaban tomaban como base de comparación a las grandes
inundaciones de 1982-83 donde se produjeron las inundaciones récord.
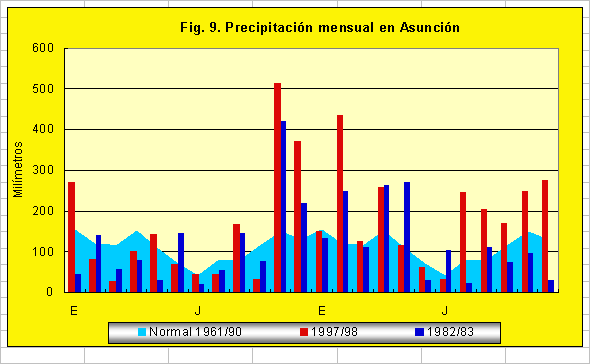
Figura 9. Lluvias mensuales en Asunción en
diferentes períodos
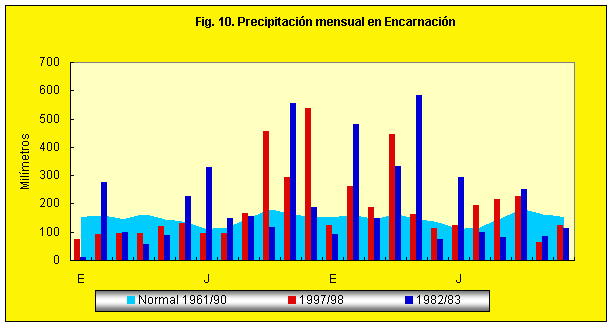
Figura 10. Lluvias mensuales en Encarnación en
diferentes períodos
Como
magnitud del desastre se puede mencionar que durante El Niño 1982-83, el Río
Paraguay llegó a superar el nivel de Desastre en toda su ribera, y como caso
grave, en Pilar el río se mantuvo por encima del Nivel de Emergencia durante
419 días y por encima de Nivel de Desastre durante 197 días.
Las
inundaciones de 1997-98 fueron, afortunadamente, inferiores a las de 1982-83,
esto se debió a la desigual distribución espacial y temporal de las lluvias en
cuencas hidrográficas claves, por ejemplo: las lluvias entre mediados y finales
de otoño del 1998 fueron superadas por las lluvias ocurridas en el mismo
periodo del 1983, siendo esta una etapa clave para el pico de la creciente. Si
bien las lluvias totales de ambos Niños fueron aproximadamente similares,
considerando el tiempo que afecta El Niño (Octubre a Mayo), la concentración
extemporánea de las lluvias hizo que durante El Niño 1997-98 no se concretarán
las inundaciones históricas ocurridas anteriormente.
Las
inundaciones ocurridas en el 98 no igualaron a las del 83, consideradas estas
como las más graves del siglo XX.
Desde
el punto de vista periodístico, la información de que se pronosticaba un evento
fuerte se escuchó por primera vez en el Paraguay a principios de 1997, quizás
entre Marzo y Abril. Desde el punto de vista científico y en la misma época, la
DMH considera la fuente fue los Pronósticos de la NOAA, a partir de ese momento
toma en consideración la probabilidad de un evento fuerte. (Mencionar el
boletín de la NOAA que hable por primera vez de un evento fuerte.)
La
recepción de las primeras informaciones sobre “El Niño” por los medios
periodísticos no fue la más apropiada porque en general los impactos pueden
estar referidos a los esperados en otros sitios o en los sitios de la fuente de
la información y por otra parte no se conoce como dichos impactos se producirán
localmente. Es indudable que este mecanismo de difusión de información puede
ser muy deficiente y no es recomendable sin la participación de una autoridad
local en el tema.